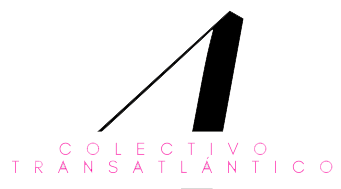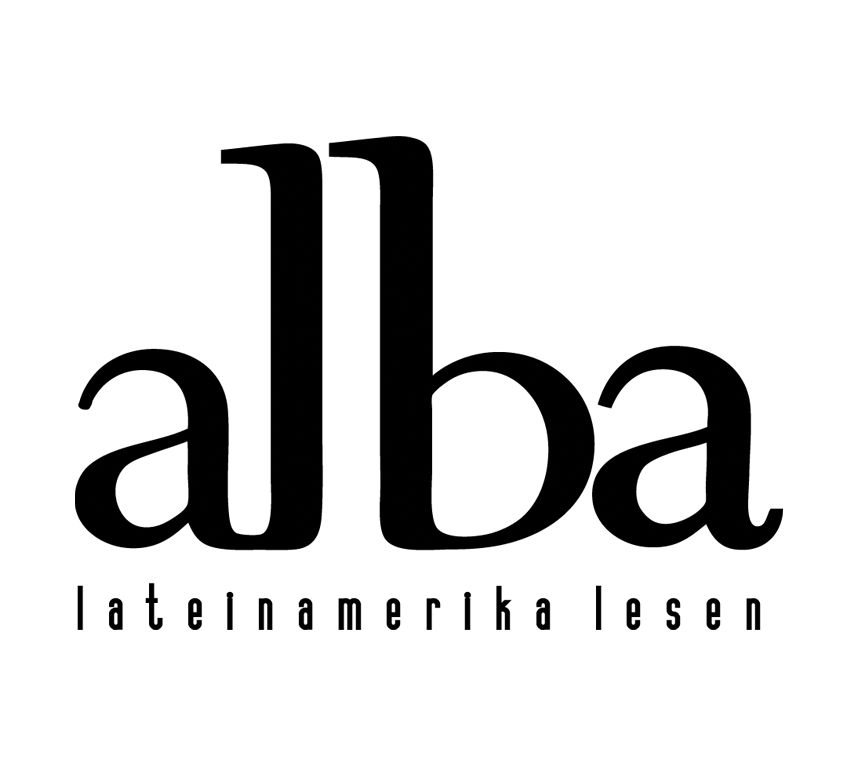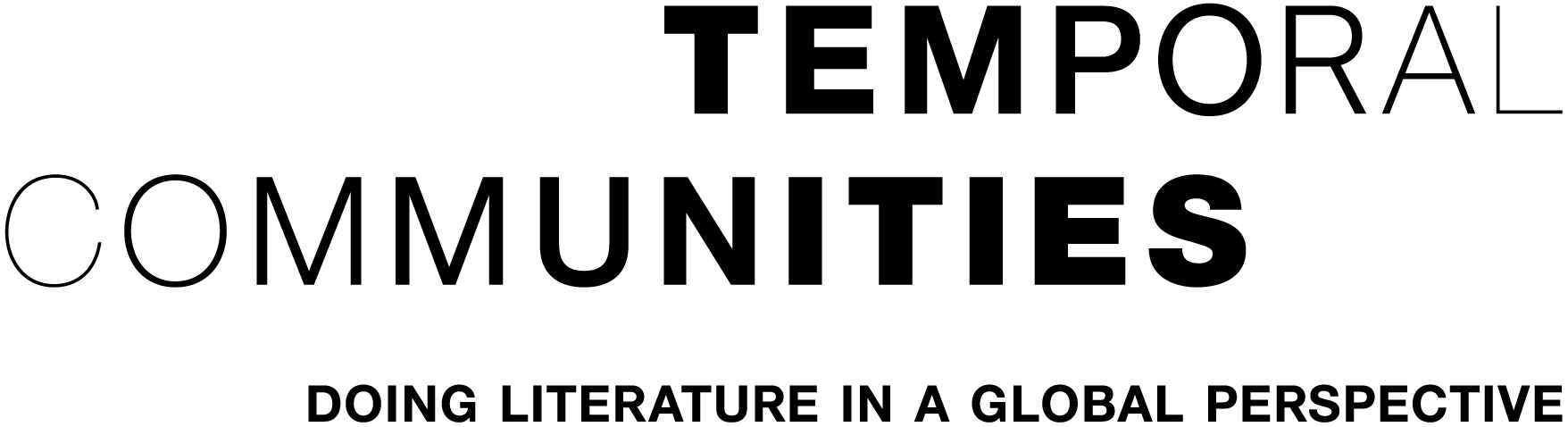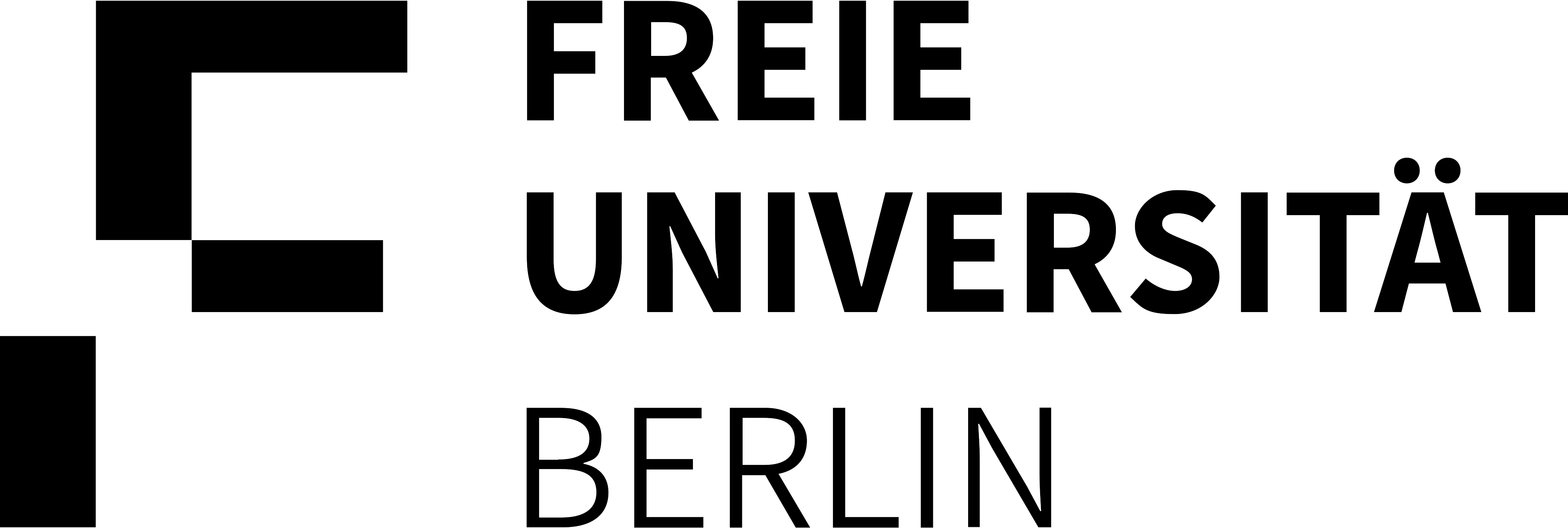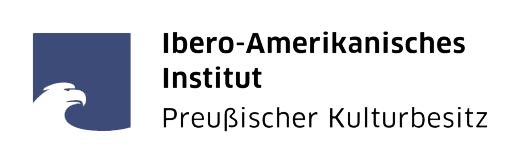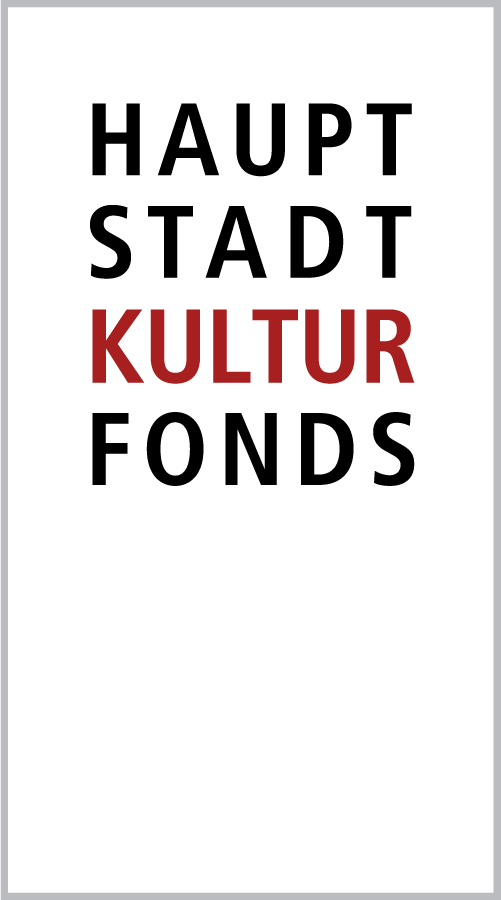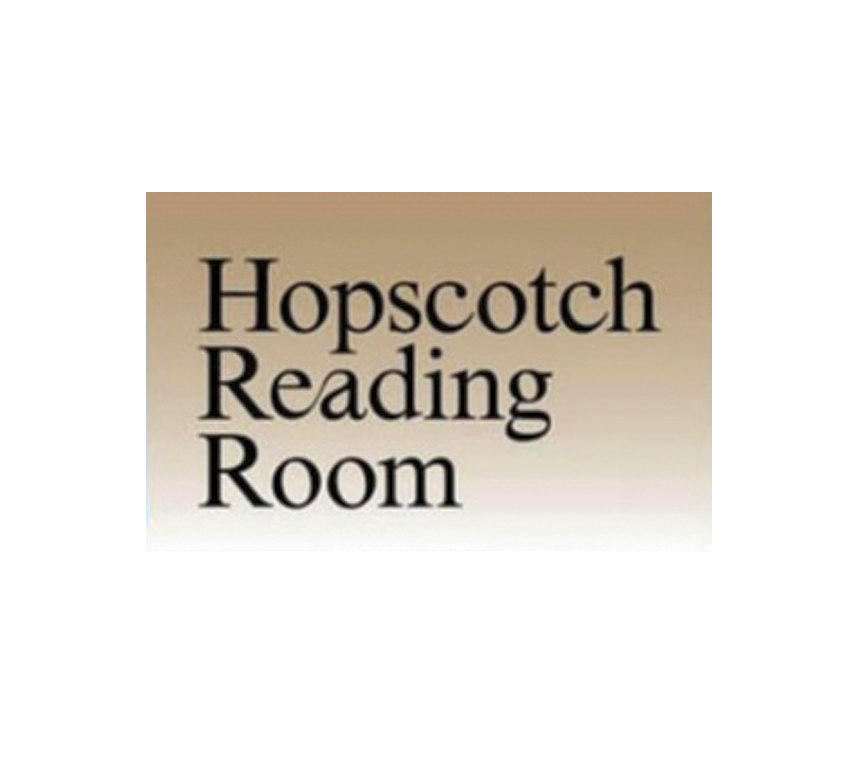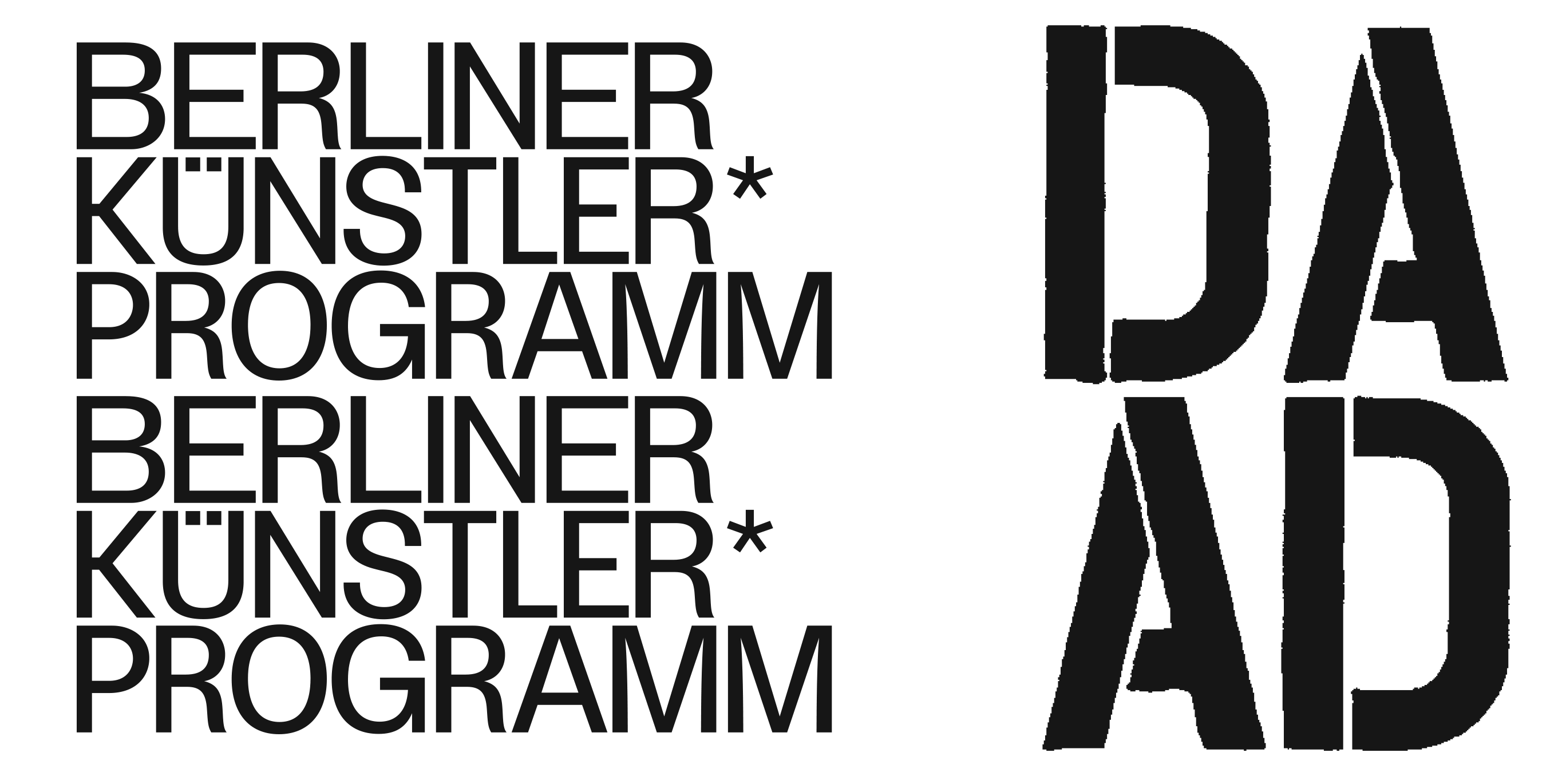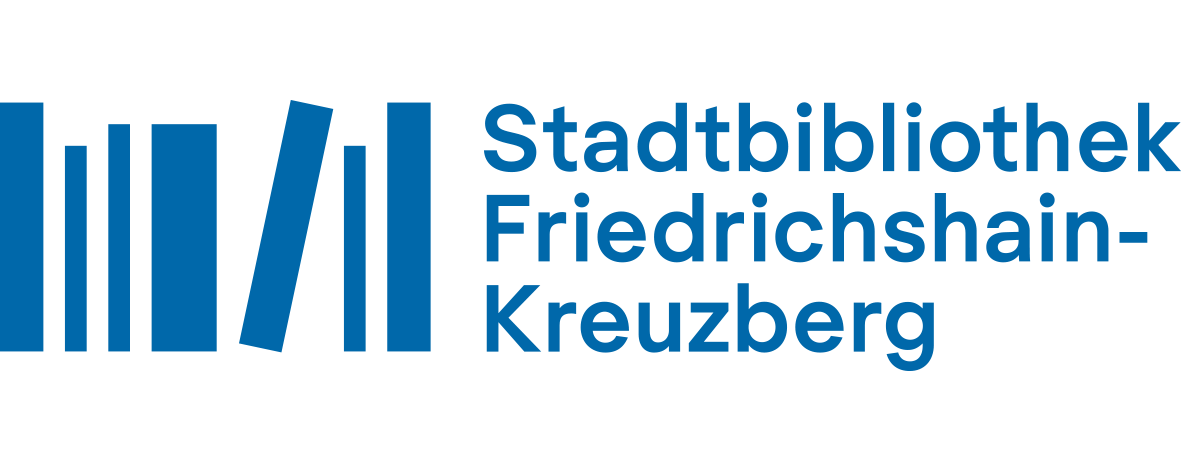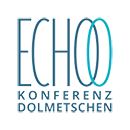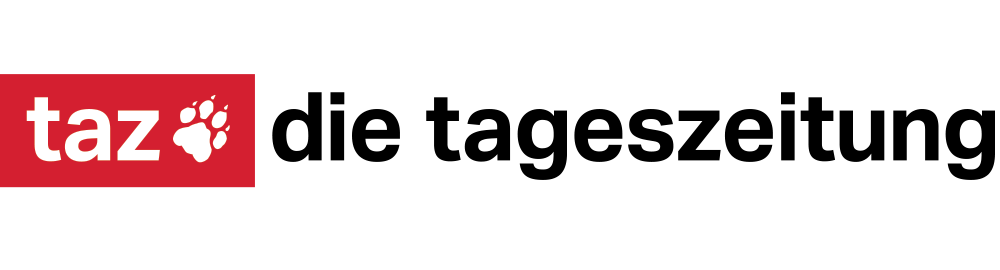Texto e Imagen
¿Qué seguimos haciendo aquí? Berlin es un barrio-texto de America Latina. Textos, imágenes y texturas de sentido sobre, desde y en el Barrio toman aquí su voz.
Barrio I Bairro Berlin
Barrio I Bairro Berlin
La mirada sobre América Latina sigue estando fuertemente marcada por estereotipos coloniales y narrativas exotizantes, y la literatura del Realismo Mágico ha contribuido a formar la imagen de una América Latina rural y distante. La literatura latinoamericana contemporánea se resiste a estas narrativas. Con una gran diversidad estilística, las autoras y los autores escapan a cualquier categorización. Mezclan géneros como la ciencia ficción, el thriller, la literatura fantástica, utópica y de memoria y desarrollan nuevas formas textuales como el microrrelato y la poesía documental. Más allá de las utopías idealizadas de la literatura del Realismo Mágico, que omiten las consecuencias del colonialismo y las realidades sociales y políticas de las sociedades latinoamericanas modernas, la literatura contemporánea aborda las fracturas coloniales y poscoloniales y reimagina América Latina desde una perspectiva decolonial.